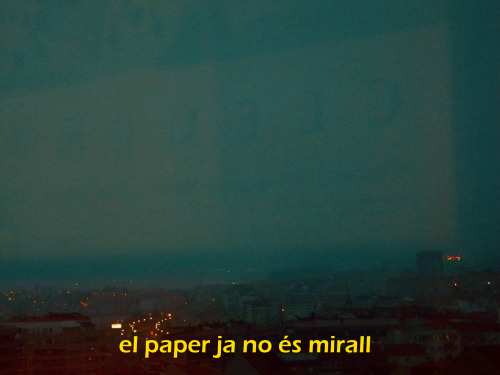Al contraer matrimonio dejé de soñar. Dejé por tanto de escribir mis sueños.
En la juventud llené cuadernos con vastas descripciones de mi imaginario onírico personal, hasta permití a otros visitarlo si conseguían hallar el camino lúcido que les guiara hasta mi pensar. En mitad de algún enredo conseguí amansar los conductos bravos de aquellas otras mentes para introducirme yo en ellas con el esfuerzo mínimo que requiere enhebrar una aguja. Fue así como conocí a miles de personas sin moverme de la cama.
En algunas ocasiones exploraba selvas amazónicas. En otras, simplemente, me soñaba a mí mismo con los ojos de la persona al otro lado del yugo. Me desnudaba con otras manos y notaba el tacto de mi propia piel, convirtiendo las noches en una suerte de plan arrugado que terminaba siempre conmigo dentro del otro cuerpo, creando así una amalgama ruin de la que dejé de hacer partícipe al poco afortunado buey que -tumbado bocabajo conmigo- arrastraba somnoliento el carro de mi lucidez sonámbula y compartida.
Mil y una noches pudo sobrevivir Sherezade a la muerte seca y acechante. Al igual que ella yo debía contar historias. Pero inventar cuentos no desgasta de igual manera que encontrar cada noche una mujer sucia dispuesta a yacer conmigo. A lo largo de dos años conocí poblaciones enteras, secretos de interés y recetas de cocina enterradas en más de un subconsciente, pero una vez explorada la selva de lo olvidado nada me impedía volver a imaginar aquel reflejo de mí mismo, como si, enternecida la superficie de cristal, hubiera sido apto para entrar en el espejo y llevar las manos al cuerpo de mi duplo emocional y sintético.
Soñarme con semejante acierto fue una ruina terca, desesperante. Finalmente me casé con la esperanza de hallar aquel cuerpo que saciara por fin mis apetitos insanos y narcisistas. Escogí un metro setenta, unos pechos elegantes, un pelo en el que hundir las manos y unas caderas ordenadas. La noche de bodas nos acostamos tarde y de manera brutal. No recuerdo qué soñé aquella madrugada.
La mañana siguiente trajo consigo el ruido del despertador que yo había olvidado desprogramar. Sonreí con nostalgia. Había apagado por fin mis alientos y mi deseo y sentía la afortunada sensación de haberme casado con la mujer más bella. Cuando me giré para mirarla me extrañó que hubiésemos intercambiado posiciones durante el sueño. Pero más me sorprendió ver mi propio cuerpo dormido a mi lado, sonriente y estático, y mirarme luego al espejo y encontrar el reflejo del cuerpo de mi nueva mujer, dentro del cual hube de haberme introducido durante la lucidez y al que ahora me había adherido como una fiebre permanente, como una fragancia de espina a un gato sucio, dispuesto a amarme a mí mismo ahora no solo en los sueños sino también en los desvelos, hasta que nos separase la muerte.