Mi cuerpo fue siempre un
productor inconsciente de enredos. Desde los años que precedieron a la
pubertad, y siempre desde entonces, he tenido encuentros –en más de una ocasión
afortunados– con otros cuerpos indecibles, que poco han tenido que envidiar a
los de los amantes desenvueltos del cine o la literatura más romántica. He
conocido carnes delgadas que, como serpientes, se han deslizado por mi piel de
una forma absolutista. He conocido espaldas con músculos indescifrables de
mármol cálido. Hasta mujeres he conocido dentro de las que bucear como si
atrajeran corrientes tercas que se dirían de remolino. Siempre he controlado la
ferocidad de este cuerpo mío, a lo largo
de los años he aprendido a domarlo como a una bestia salvaje, he versionado su
brusquedad pagana para obrar los movimientos con la meticulosidad de un rito.
Mi cuerpo fue
siempre mío, he sido siempre la mano que limpia y maneja la marioneta. Hace
unos meses «Tengo el secreto para no envejecer», hace unas semanas «Tengo el secreto,
también, que me mantiene dueña y esposa de mi aparato locomotor». Pero hoy, hoy
no soy ni joven ni dueña, porque los enredos que produzco vuelven a mí como si
yo fuera el techo que los guarda por la noche, y los enredos son difíciles y
mudos.
El problema de
quedarme embarazada trajo otros problemas, que fueron lo que me atreví a llamar
maldiciones. La primera y más evidente fue la inmensa barriga que hube de
cargar los meses que siguieron y que atrajo como un imán tantos o más ojos como
en otro tiempo mis senos y mis caderas. Eran miradas distintas, como deformes,
como recortes de revistas que me preguntaban sin realmente querer saber nada,
como queriendo una confirmación rápida, como se busca una palabra en un
diccionario, como se desea saber la hora. Preguntaban sobre todo cómo y yo
decía que si el cómo no era evidente. Preguntaban luego quién y yo me
regocijaba en el juego amargo de hacerles creer que no lo sabía. Podría haber
sido cualquiera, poco importaba. Es curioso cómo, una vez obtenían la respuesta
a la primera pregunta, inmediatamente formulaban la segunda, como si aquello se
tratara de un vano protocolo o un guión de entremés. ¿Qué había de mí? Mi
cuerpo seguía allí, seguía atrayendo la curiosidad de los desconocidos, pero
ahora las cosas habían cambiado, y se reflejaban en prismas distintos. La
maldición de aquella inmensidad era, en realidad, el sentimiento de haberme
transformado en un mero recipiente, un contorno, un volumen, como un albergue
destartalado para un único peregrino. Y de esto habían tomado conciencia todos
aquellos ojos traidores, todas mis amigas y sus madres víboras, y los
transeúntes y las azafatas en los aviones.
La segunda
maldición poco tardó en hacerse patente. Me agradó como agrada un regalo por un
cumpleaños, casi llegué a pensar que lo había estado esperando, así que me
pareció de lo más lógico cuando por fin me di cuenta. De una manera u otra supe
que había sido provocada por el embarazo. Fue una tarde en agosto. Todos los
agostos me traslado a mi casa en la costa. Aquella vez me había tumbado a tomar
el sol y me había quedado dormida. La arena mojada cubría mi piel como en otra
vida la habría cubierto un hombre pálido. La playa estaba vacía de algas y
personas. Solas yo y la espuma.
Con los
últimos rayos de sol me incorporé y quise mirar hacia el mar quieto hacia el
que caía el atardecer. Instintivamente eché los brazos adelante y deseé tocar
el sol. Entonces se hizo la noche y en mi piel algo comenzó a brillar. Me
deshice de las arenas –que no eran pocas– y empecé a retirar una especie de
película dorada que parecía haber nacido sobre mis brazos. Corrí hasta la casa
y me coloqué frente al espejo ovalado del cuarto de invitados. Allí me desnudé
y contemplé mi cuerpo: toda una pantalla de aquel finísimo cristal dorado se
había esparcido por mi cuerpo como un neopreno, como un traje ajustadísimo de
pan de oro. Me lo extraje con sumo cuidado y lo guardé en un frasco de colonia
vacío.
La experiencia
se repitió en numerosas ocasiones, pero el mes de agosto acabó y con él los
atardeceres en la playa vacía. Dejé atrás mi condición de extranjera y me llevé
el frasco de colonia a casa. Olvidé a todos mis amantes, jamás había sentido
una sensación tal entre los brazos de un ser humano. Pero las maldiciones
acaban como acaban los amores de verano, y nunca más el sol volvió a posarse
sobre mí.
Esperé durante
días la tercera maldición sin saber que ya había llegado. Me di cuenta en una
cena una noche en la que llovía. Vestí de negro para disimular la enormidad,
pero aquella empresa fue tan ridícula como intentar abrazar un planeta. Pensé
en lo horribles que eran mis compañeras, en lo horribles que eran sus maridos y
sus trajes grises, en lo mala que era la comida y en mi miserable situación. Lo
único que me agradó fue el vino, pero dado mi estado no vi factible tomar más
de una copa.
Pedí que me
excusaran un instante para ir al servicio, que tenía un brillo exagerado y
blanco y olía a perfume de señora. Me miré al espejo y me lancé un beso. Cuando
salí y me volví a incorporar a la mesa, la conversación había cesado. Las
amigas miraban hacia los platos llenos, los maridos hacia las amigas y yo
observaba la escena con la paciencia de un espectador. Entonces una de ellas
levantó la mirada y se encontró con la mía, incrédula y castaña, bastante mal
maquillada y se echó a llorar.
En ese momento
la conversación volvió como un río que supera una sequía, pero ahora el cauce
se había inundado no con palabras sino con los llantos de verdadera amargura
que nacían como torrentes de los ojos de los comensales. Los maridos se tapaban la cara con el mantel. Las amigas
sollozaban recostadas en los cardados de unas y otras.
En mitad de
aquella agonía nos encontrábamos yo y mi barriga, ambas con cara de
circunstancias –mi barriga más que yo, que sé guardar la compsotura–, pero
felices de haber animado un poco la cena, aunque hubiera sido a través de tan
melancólico procedimiento.
Finalmente mis
amigas se secaron las lágrimas y corrieron en tropel al servicio, momento que
aproveché para pagar mi parte y salir a la calle. Había parado de llover.
Antes de que
llegara la cuarta maldición me di cuenta de que aquel control exquisito del que
había gozado a lo largo de los años sobre mi cuerpo se había desvanecido por
completo. El diámetro de mi barriga creció de forma exponencial hasta cierto
punto. Una vez estabilizado este tamaño no pude volver a cenar ni pisar la
playa. Los días se sucedieron como eternas siestas tortuosas en las que se
intercalaban momentos de conciencia plena que solo servían para recordarme que
la criatura que llevaba dentro estaba mucho más despierta que yo. Por tanto no
me extrañó que la cuarta maldición fuese una serie de visitas soñadas de mi
bastardo nonato.
La primera
noche me dijo:
«No soy un
fantasma. No soy tampoco un ser vivo. Mis rasgos no están claros, pero ten la
certeza de que no me parezco a mi padre. ¿Qué quieres saber?»
«Quiero
tocarte», pedí. «Deja que te meza entre mis brazos. Estamos siempre en contacto
pero nunca te siento cercano». El niño sin rostro se abalanzó sobre mí y cayó
en mis manos. Era el bebé más bello del mundo, pero ya no lo recuerdo.
Durante los
siguientes encuentros me contó cosas sobre su padre. Pasadas dos semanas llegó
la última de las apariciones. Ahora no era un bebé sino una voz que me decía:
«Seré hermoso
como tú pero me iré de tu lado y no conocerás más belleza que la de mi cuerpo
pequeño y niño. Yo no recordaré haberte visitado. No querré saber las
circunstancias de mi nacimiento. Pídeme una última cosa». Le pedí un beso.
La última
maldición de mi embarazo no fue el parto dolorosísimo, pero sucedió apenas unas
horas antes de romper aguas. Estaba leyendo en el balcón –no recuerdo qué– y
sentí cómo mi cuerpo se levantaba sin que yo pudiera hacer nada. En ese momento
supe con certeza que jamás volvería a gozar de aquel sentimiento de control del
cual me enorgullecí tanto en la vida ya pasada y olvidada. No pude hacer más
que esperar pasivamente. El cuerpo, sus ensambles y articulaciones no
respondían a más llamada que la de la enormidad, que se había extendido como
una plaga o una enredadera que yo no podía podar.
El cuerpo
saltó por el balcón sin esperar volver a subir. Yo deseé contener el impacto,
fue mi deseo, igual que cuando deseé tocar el sol. Pero en lugar de eso salí
volando sin destino alguno, simplemente ascendí en vertical, los pies
inutilizados, el miedo inútil. Pude ver toda la ciudad y debió de parecerme
poco, porque seguí subiendo y atravesé una única nube que manchaba el azul del
cielo. Vi los países y sus gentes como puntos pequeños, vi mi casa y el libro
que había dejado en el suelo del balcón. Me fijé en el frasco de pan de oro que
había en mi mesita.
La quinta
maldición había sido verme totalmente feliz en aquella altura, etérea y frágil,
volando sobre poblaciones inmensas –más inmensa era yo– y eclipsando al propio
sol con mi piel dorada, feliz por vez primera, sin necesitar otro cuerpo que el
mío, sin control alguno ni duda ni miedo de caer.
Ahora el niño
es un niño sano y bello, con rostro y cuerpo propio. Yo soy solo una inmensidad
figurada. Mi barriga y mis poderes han desaparecido, también las miradas. Pocos
años me quedan para poder disfrutar de mi hijo, que, como prometió, nada quiere
saber de su padre, pues nada sé yo. Aquel primer beso de su visita soñada sigue
vivo y sigue en mi recuerdo. Mis brazos, mis piernas, mi boca, responden a mis
órdenes, pero no mi hijo. He conseguido recuperar la posesión de mí misma a
cambio de no tener la del niño, que me ignora y me quiere, pero me ignora, pero
me quiere.
Yo le miro en
agosto y en diciembre, cuando tiene dos años y cuando tiene siete, pero no me
hace caso alguno. No quiero verlo marchar, tampoco verlo crecer.
Cuando está
dormido y por fin quieto, salgo de la casa a escondidas y bajo hasta la playa.
Aprovecho la luz de la luna para bañarme desnuda en el agua caliente.
Hoy no hay
luna. Una fina película de plata me recorre el cuello.
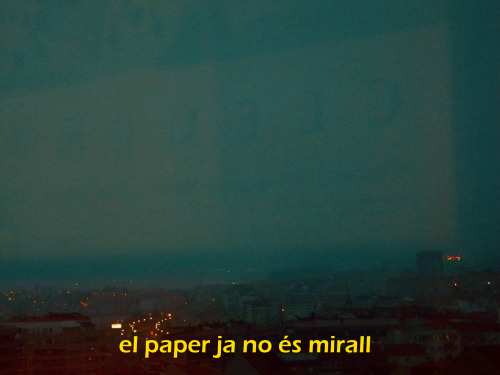
No hay comentarios:
Publicar un comentario
"I'm reaching for the phone, to call at 7:03 and on your machine I slur a plea for you to come home."